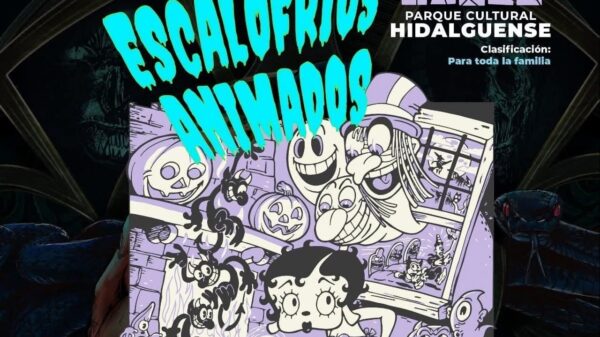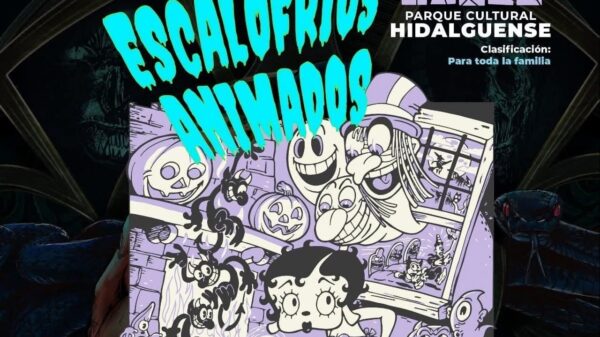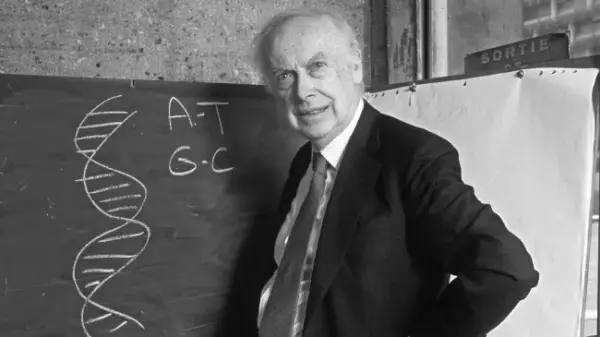La situación de los activistas en Michoacán ha llegado a un punto crítico, donde el poder se erige como un muro ante la voz disidente. La crítica a las acciones del gobierno es recibida con desprecio y violencia, manifestando una clara aversión hacia aquellos que buscan visibilizar las injusticias.
El caso de Bernardo Bravo Manríquez es un claro ejemplo de esta problemática. Su asesinato, ocurrido tras una serie de denuncias sobre extorsiones en la región, pone de manifiesto la incapacidad del Estado para proteger a quienes se atreven a alzar la voz. Bravo había clamado por sensibilidad ante la cruel realidad que enfrentaban los productores de limón, pero su llamado fue ignorado.
El poder no solo descalifica a los activistas, sino que también opta por el silencio, dejando que la tragedia se normalice en la sociedad. En un periodo corto, muchos activistas han perdido la vida, dejando un vacío que resuena en la falta de respuesta por parte de las autoridades. La muerte de Bravo se suma a una lista de asesinatos que evidencian la creciente violencia hacia quienes buscan justicia.
La indiferencia institucional ante estos crímenes es alarmante. Las autoridades, en lugar de asumir responsabilidades, eligen mirar hacia otro lado, administrando la muerte como una estadística más. Esta omisión se convierte en un mensaje claro: la vida y el trabajo de los activistas son prescindibles.
El autoritarismo en Michoacán no siempre se manifiesta mediante asesinatos; a menudo, se expresa a través de la ridiculización pública de quienes critican al poder. Los líderes comunitarios y activistas que intentan demandar justicia enfrentan un costo elevado por su valentía. La violencia simbólica y epistémica se convierte en una herramienta de control que silencia las voces que cuestionan el estado de las cosas.
El asesinato de Bernardo Bravo es un recordatorio de que las instituciones han dejado de cumplir su función. En un entorno donde el miedo se ha normalizado, la legalidad ha sido eclipsada por la violencia del crimen organizado. Las autoridades estaban al tanto de los riesgos que corría Bravo, pero su falta de acción revela una arrogancia burocrática que se ha convertido en norma.
Mientras el Estado mexicano continúa en esta senda de indiferencia, la resistencia de los activistas se vuelve crucial. Criticar al poder se ha convertido en un acto de desafío, y aunque los tiempos de violencia parecen interminables, la lucha por la justicia debe persistir. La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario radica en si las voces incómodas son escuchadas o silenciadas.