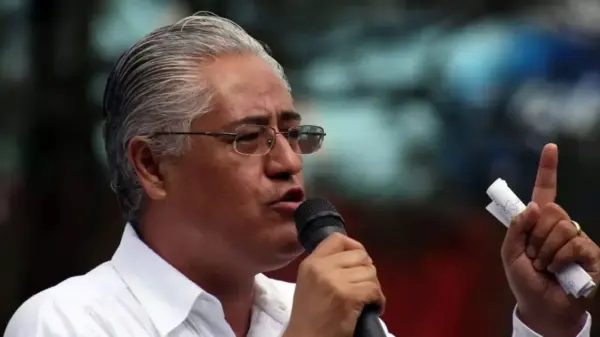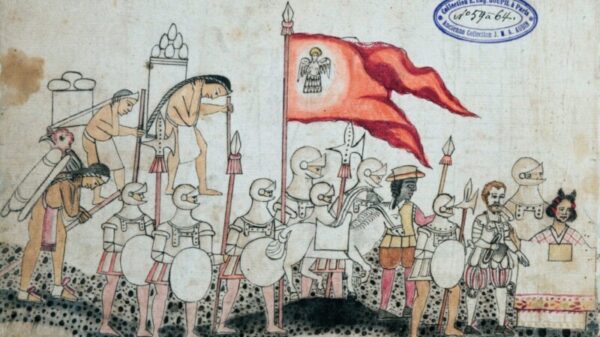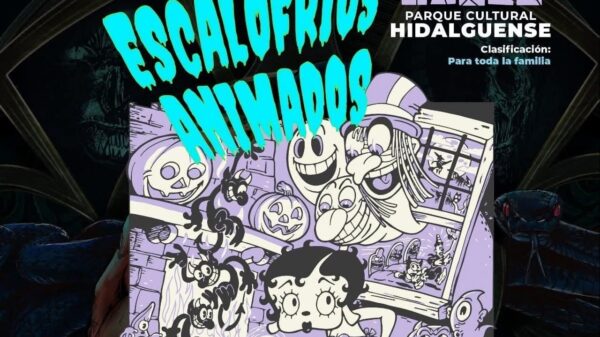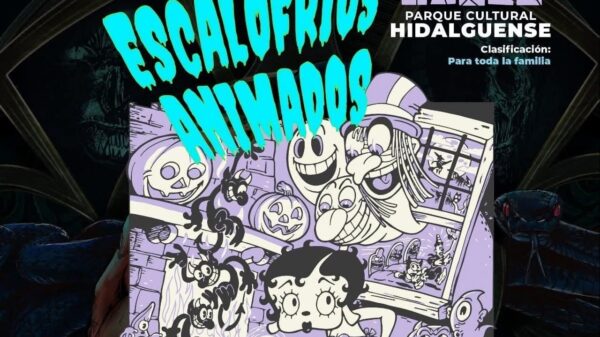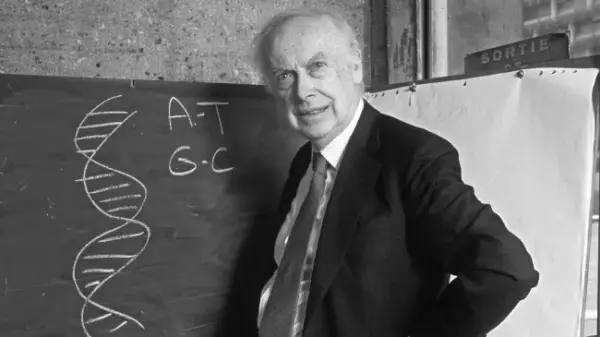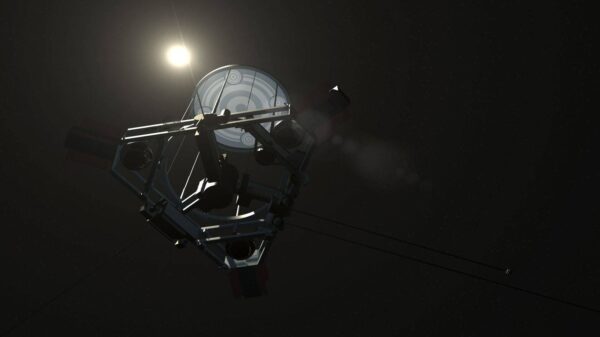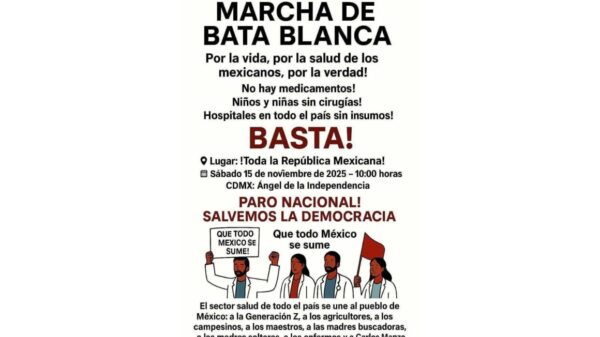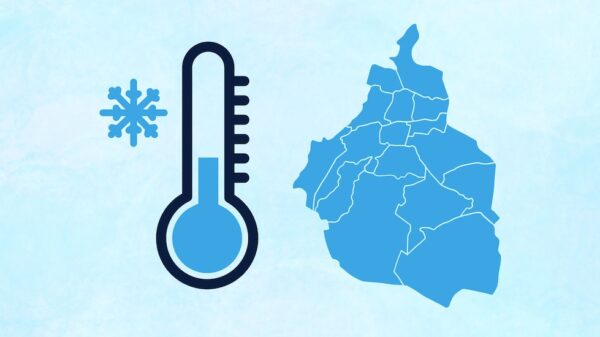Las intensas lluvias de este fin de semana no fueron un evento aislado. En un lapso de menos de 72 horas, las precipitaciones sobre México equivalieron a lo que normalmente caería en un mes. Decenas de municipios quedaron inundados, con más de 60 personas reportadas como fallecidas o desaparecidas y miles de familias desplazadas.
Se habló de “precipitaciones históricas” y “fuerzas de la naturaleza”, como si lo sucedido fuera un capricho del clima. Sin embargo, es evidente que se trata del cambio climático en acción. El país está enfrentando, de manera abrupta, lo que los científicos han advertido durante años: estas lluvias extremas no son producto de la casualidad, sino del calentamiento global.
El aire más cálido retiene más humedad, y al liberarse, lo hace de manera violenta. Las lluvias extremas se están multiplicando, los drenajes colapsan y los suelos saturados no pueden absorber más agua. Ya no llueve donde y cuando debería. Aunque este fenómeno es global, sus efectos en México son desiguales, afectando principalmente a quienes habitan cerca de cauces de ríos, en zonas irregulares o en municipios que carecen de la infraestructura básica necesaria para resistir tales eventos.
Durante décadas, se asumió que el cambio climático era un problema del futuro, que nuestras generaciones tendrían que enfrentar. Sin embargo, ese futuro ha llegado, y ahora se manifiesta en forma de inundaciones y desastres. Lo ocurrido en lugares como Veracruz, Puebla e Hidalgo no es un accidente meteorológico, sino el nuevo patrón de una crisis que ya se ha vuelto estructural.
La Comisión Nacional del Agua reportó que en solo tres días se registraron acumulaciones superiores a 400 milímetros en la zona centro-sur del país, el doble del promedio histórico para octubre. Las imágenes satelitales mostraron una fusión inusual entre un sistema de baja presión del Caribe y una corriente de humedad del Pacífico, lo que indica que fenómenos que antes operaban de manera independiente ahora se combinan y se potencian.
Las aguas más cálidas del océano generan tormentas más severas, mientras que el aire caliente acelera su movimiento. Estos no son solo datos técnicos; son señales claras de un sistema que se recalienta y rompe sus propios equilibrios. En los últimos tres años, México ha experimentado simultáneamente sequías extremas e inundaciones catastróficas, lo que demuestra que el cambio climático no solo se traduce en más calor, sino en una mayor inestabilidad climática.
Las lluvias de octubre no son la primera catástrofe de este tipo, ni serán la última. Lo más preocupante es que las respuestas a estos eventos se siguen improvisando. Las alertas se activan tarde, los refugios carecen de coordinación, los censos de daños se realizan de manera desorganizada y las carreteras se colapsan debido a proyectos mal planificados. En 2023 se eliminó el Fonden y se prometió un nuevo modelo de atención a desastres. Sin embargo, dos años después, la realidad demuestra que sin fondos específicos ni protocolos claros, el costo humano y económico se multiplica.
La planeación urbana también se ha visto afectada, pues continúan autorizándose desarrollos en zonas propensas a inundaciones, sin estudios de impacto hidráulico ni supervisión ambiental. La tragedia no llega sola; la fomentamos con cada omisión. Lo más preocupante es la narrativa que se utiliza. Cada año, las autoridades insisten en que “fue una tormenta sin precedentes”, cuando en realidad ya tenía precedentes. Este lenguaje sorprendido sirve para evadir responsabilidades. Calificar un desastre como “inevitable” es más cómodo que reconocer que era previsible.
México no necesita discursos de compasión, sino políticas de prevención. Es fundamental entender que lo que enfrentamos no es una emergencia temporal, sino una condición permanente. La adaptación al cambio climático no debe considerarse un lujo, sino una obligación del Estado. Esto implica planificar drenajes con una visión a 30 años, reforzar bordos y cauces, y diseñar ciudades capaces de manejar el agua sin colapsar.
También es necesario legislar de manera coherente, incorporando el riesgo climático en cada proyecto de infraestructura y exigiendo evaluaciones hidráulicas antes de aprobar desarrollos inmobiliarios. Además, es crucial tomar decisiones basadas en información científica y no en cálculos electorales. No se trata de construir diques para una administración, sino de reconstruir la confianza de una generación entera.
El cambio climático tiene también una dimensión moral. No todos pueden adaptarse a estos cambios. En cada desastre, los más pobres son quienes sufren más y se recuperan menos. Aquellas familias que viven junto a un río o en laderas no lo hacen por ignorancia, sino porque la desigualdad las ha empujado a esos lugares vulnerables. Enfrentar la crisis climática requiere, además, abordar la injusticia estructural que la agrava.
Las lluvias de octubre de 2025 han dejado más que estadísticas tristes. Han proporcionado una radiografía de un sistema que ya no puede soportar su propio peso, marcado por el abandono y la negación. No se puede hablar de sostenibilidad mientras los presupuestos para protección civil se recortan, mientras las universidades que generan conocimiento ambiental sobreviven con becas limitadas y mientras se desmantelan programas de prevención bajo la excusa de la austeridad.
Estas lluvias nos han recordado una verdad olvidada: la naturaleza no negocia. La verdadera soberanía no se mide en discursos, sino en la capacidad de un país para proteger a su gente. Aunque las lluvias han cesado, el mensaje sigue vigente: adaptarse ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Si el Estado mexicano no convierte esta tragedia en un punto de inflexión, con políticas, leyes y presupuestos acordes al siglo XXI, lo que se avecina no será una próxima temporada de lluvias, sino una permanente temporada de desastre.